
Boris Miranda: 'Se morirán de tristeza, pero no volverán'
Recuperamos una entrevista de 2012 al periodista boliviano Boris Miranda, quien acaba de morir en Miami, donde trabajaba para BBC Mundo. El diálogo va sobre su primer libro, 'La mañana después de la guerra', relato periodístico sobre la crisis política de 2008 en el país, que fue publicado por Editorial El Cuervo
No termina aún, pero 2012 es ya un año que será recordado entre los mejores para el periodismo nacional. Dos son las razones, la primera que en abril se presentó Los mercaderes del Che y otras crónicas a ras del suelo (Editorial El Cuervo), libro de periodismo narrativo de Álex Ayala Ugarte. En el mismo género y con la misma editorial, en agosto Boris Iván Miranda Espinoza presentó La mañana después de la guerra. Diferentes temáticas y estilos constituyen ambas publicaciones que sin embargo comparten -y logran- un mismo fin: ofrecer a los lectores un periodismo de altísima calidad.
En el caso de Miranda (La Paz, 1984), su trabajo tiene el plus además de adelantarse con mucho a la producción académica de sociología e historia del país. Y es que, a partir de un extraordinario olfato periodístico, el autor propone una tesis que será común en las futuras obras de ciencias sociales: en 2008 Bolivia tuvo un momento parteaguas en su historia.
Aquel año, Gobierno y opositores sostuvieron los enfrentamientos más duros y violentos, en un conflicto que, tras decenas de muertos, heridos y destrucción, marcó la consolidación de un nuevo orden. De eso trata La mañana después de la guerra, libro que, a través de las herramientas del periodismo narrativo, cuenta los más importantes hechos recientes de la historia boliviana.
Que los cívicos cruceños eran espiados por meseros de un restaurante, que el entonces prefecto Rubén Costas tenía una “ley departamental” para la toma de instituciones públicas, que la administración de Evo Morales estaba a un paso de caer, que la oligarquía pandina se ensañó contra los campesinos en la Masacre de Porvenir y que Jorge “Tuto” Quiroga cometió un error político capital en su cumpleaños, son apenas algunas subtramas de un relato contado con exquisitez y rigor, a partir de las voces de los protagonistas y sobre todo de las vivencias de ciudadanos comunes.
Sobre esto último, sobre el rigor periodístico, el responsable de reportajes del suplemento Ideas del diario Página Siete toma amplia distancia de publicaciones similares -en esta redacción no olvidaremos por ejemplo cómo llegaron pretendidos títulos de periodismo de investigación, uno de ellos con la firma de un tal Emilio Martínez y acompañado por la “tarjeta personal de recomendación” de alguien llamado Manfred Reyes Villa-, pues su labor no tiene compromiso alguno con el poder, sino únicamente con el acercamiento a la verdad para ofrecerla a los lectores.
Con Miranda, Premio Nacional de Periodismo sobre Municipios 2011 y becado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), dialogó la RAMONA, a propósito de su libro, política y otras temáticas que hacen al periodismo.
La mañana después de la guerra, una lectura por demás recomendable, está a la venta en las librerías Plural, Entre Libros y Los Amigos del Libro, que también tienen stands propios en la VI Feria Internacional del Libro de Cochabamba. Iniciado el jueves, el acontecimiento se efectúa hasta el 14 de octubre en el recinto ferial de la laguna Alalay.
-Dice usted que solo lo que sucedió en 1986, cuando la fallida movilización minera liderada por Filemón Escobar, se compara a lo que pasó en 2008, cuando el enfrentamiento de los “ejércitos” del Gobierno contra los de los cívicos y entonces prefectos. ¿Cuál el fundamento para su comparación?
Son las horas más intensas de una confrontación que viene de años y hasta décadas atrás. El choque de ejércitos es el momento decisivo en el cual uno de los bloques logra finalmente imponerse sobre otro. En 1986, el proyecto neoliberal derrotó al proletariado minero, se impuso sobre él y lo expulsó de la historia. Nunca más los trabajadores de los socavones serán la vanguardia política como lo fueron durante todo el siglo XX. Lo mismo sucedió en 2008, sólo que esta vez las fuerzas de la anti-nación resultaron derrotadas. Se morirán de tristeza, pero no volverán.
No se trataba del ejército del Gobierno, sino de las fuerzas subalternas que venían empujando una transformación desde la guerra del agua el año 2000. Hablamos de procesos que están más allá de gobiernos y partidos políticos.
-¿Por qué se puede afirmar que los hechos del 2008 responden categóricamente a una “guerra”?
Primero porque un escenario de transformación social siempre es una guerra, un escenario de lucha. Como humanidad todavía no hemos logrado una vía concertada hacia una revolución y dudo que lo hagamos. Las rupturas en la historia suponen violencia.
Por otra parte, creo que esta pregunta tiene la capacidad de mostrarnos cuán lejos estamos del país en el que vivimos. Desde nuestros hogares y nuestros medios de comunicación contemplamos una parte de la historia, pero estamos muy lejos de vivirla. Un vecino paceño no podría dar testimonio de la guerra de 2008, pero habría que preguntarle a los chicos del Plan Tres Mil (Santa Cruz) o a los campesinos de Filadelfia, en Pando. Si no había una guerra, tocaría cuestionar por qué los activistas de la Unión Juvenil Cruceñista andaban con escudos metálicos o para qué eran las armas que algunos representantes del oficialismo portaban en esos días. El libro no sólo aspira a relatar una guerra, también busca convencer de que existió.
-Identifica usted el problema de la tierra como una de las causas objetivas del conflicto. ¿Fue este el principal?
El tema agrario es inmanente a las revueltas que se han vivido en Bolivia en los últimos siglos. Así fue en 1952, así será en los próximos años y también fue factor decisivo en 2008. El momento concreto se produce en Pando, cuando Leopoldo Fernández decide interrumpir el proceso de distribución de tierras. La caravana campesina que será emboscada en Tres Barracas iba al rescate del proceso agrario y a protagonizar el último combate de la guerra. Desde un punto de vista objetivo iban a recuperar las oficinas del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) tomadas por los autonomistas, pero a partir de la subjetividad es que llegan a protagonizar un episodio decisivo en la historia de Bolivia.
-¿Y qué lugar ocupan en la confrontación el racismo y la exclusión siempre presentes en la sociedad boliviana?
Las condiciones estructurales de desigualdad en las que vive Bolivia generan escenarios y aparatos de exclusión y racismo. Como usted dice, son fenómenos que están siempre presentes. Persisten convertidos en cotidianidad, camuflados en la burocracia estatal o en el sistema educativo. Y también hay casos en los que se presentan como una realidad exacerbada. Eso es lo que sucedió el 24 de mayo de 2008 en Sucre. Toda una tradición señorial, alentada desde la universidad y las autoridades locales, se manifestó desnuda en la humillación a los campesinos en la plaza principal. Allí salieron viejos rencores de la guerra federal que se conservan en Sucre como un mito. Fantasmas como esos, lamentablemente, todavía tenemos muchos en Bolivia.
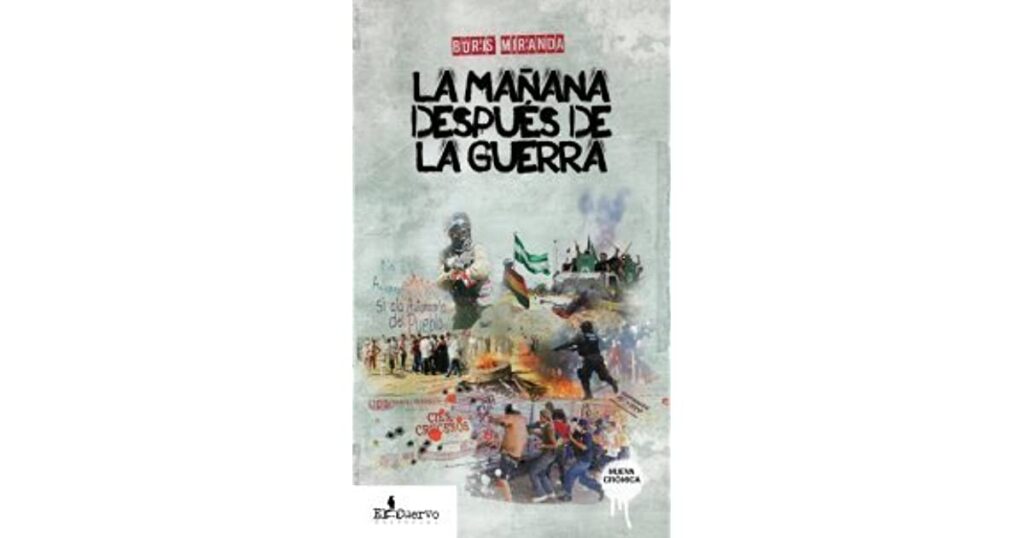
-¿A qué cree que se deba que la oposición boliviana no tuvo un proyecto nacional, como señala en su libro?
La política volvió a las calles a partir de la irrupción de los nuevos actores sociales y eso descolocó al sistema de partidos acostumbrado a la comodidad de la democracia pactada. Por eso fue el movimiento autonomista el que pudo hacerle frente al oficialismo en cierto momento y no la oposición congresal. Los -mal llamados- autonomistas sí podían responderle a las organizaciones sociales en las calles, hacer exhibiciones de fuerza bajo la misma lógica.
Sin embargo, los líderes de estas fuerzas estaban más interesados en la subsistencia de un sistema de privilegios que en la legítima aspiración de una descentralización autonómica. Esta usurpación comenzó a hacerse evidente y con ello el discurso y la capacidad de movilización se fue perforando. Así es como llegamos a las estrategias de guerra de baja intensidad primero y a la apuesta definitiva por la toma de instituciones después.
-Indica por otro lado que los errores del Gobierno llevaron a este a un momento de profunda crisis, en la que -aunque no trascendió- incluso varios ministros tenían hechas sus cartas de renuncia. ¿Qué errores identifica de este lado? Y, a la vez, qué fortalezas jugaron para que unos ganen la guerra y otros la pierdan?
Algunos de los actores del Gobierno no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo sostengo que al Ejecutivo lo salvaron los campesinos de Pando, los muchachos del Plan Tres Mil y los pueblos indígenas de tierras bajas. En cierto momento se llegó a perder la confianza en una buena parte de las Fuerzas Armadas y se sabía que en la Policía había mandos que ya estaban cooptados por los autonomistas. En ese momento es que aparecieron las cartas de renuncia de los ministros. Cuando algunos sugirieron que era momento de dar un paso al costado.
Pese a que existió cierto grado de coordinación, los episodios de Pando y Santa Cruz muestran la escasa capacidad de un Gobierno por resguardar a sus bases. Fue al revés. La gente tuvo que disimular las flaquezas del Ejecutivo. Mientras en Palacio dubitaban, en las poblaciones cruceñas se multiplicaban los cabildos clandestinos, por ejemplo.
-Asevera que Bolivia es un país “que conoce de memoria el camino al barranco y que bien sabe recurrir al freno de mano, a pocos centímetros de la caída”. ¿Qué aprendizajes cree que sacamos del momento parteaguas del 2008?
Somos un país que se esfuerza por reconocerse desde su primer día y todavía no lo hemos logrado. La inclusión vivida en los últimos años todavía no llegó a asimilarse y, además, destapó una nueva serie de contradicciones. Por eso sentí la urgencia de escribir el libro. Porque no tengo ninguna adhesión partidaria, pero sí me declaro militante de la memoria desde siempre. Desandar lo que sucedió en 2008 fue un pequeñísimo aporte a esa urgencia que tenemos como país de reencontrarnos y reconocernos. Que el aprendizaje sea que el pulso de Bolivia no se mide sólo desde la plaza Murillo, la televisión o los diarios. Hay mucho más que eso.
-¿Existe el proyecto de un segundo tomo? ¿Cuáles podrían ser las líneas de La mañana después de la guerra II?
Confieso que sueño con llegar a una segunda edición para incorporar un par de historias que no terminé de cerrar en la actual. En estos dos meses he recibido muchos comentarios y críticas de parte de algunos de los protagonistas y cuento con un horizonte más amplio. Lo anticipo en el prefacio, 2008 fue un año tan decisivo que seguirán surgiendo historias, confesiones, secretos. Asumí esta realidad desde el principio y por eso estamos ante una obra siempre inconclusa.
Respecto a una segunda obra no puedo decir nada porque todavía no hay nada que decir. Escribir La mañana después de la guerra fue para mí la materialización de un sueño que tardó en madurar un par de años. No quiero apurarme. Al igual que en mi primera experiencia, esperaré a sentir ese impulso vital para volver a investigar. Dejaré que el instinto y el olfato periodístico me marquen los tiempos.
-¿Cómo hacer periodismo narrativo desde el terreno político sin ceder al peligro de otorgar concesiones a las partes interesadas?
Sin falsas imposturas. El periodismo debe tomar una postura, debe ser una trinchera. Un piquete de defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Yo creo en un periodismo que se puede sentir orgulloso de visibilizar a los olvidados, a los excluidos.
Por otra parte, es importante repetir siempre que el periodismo narrativo demanda mayor investigación que otros géneros, porque sino lo que tienes es una fábula. Acercarse a los sucesos, escuchar a los protagonistas, cruzar las informaciones es imprescindible para no caer en el juego de las partes. Porque mientras más te acercas, más visible se hace el hecho de que no es un mundo de blanco y negro, sino que todos están impregnados de claroscuros. Compartimos miserias y grandezas, traiciones, miedos y valentía. Eso es lo que hay que contar en las crónicas, ya no va la historia de héroes y villanos.
-En una entrevista señaló que “los periodistas vivimos a un ritmo que no te permite hacer una pausa y profundizar”. En el caso boliviano, ¿qué limitaciones y/o males identifica en la labor periodística?
El vértigo que llega a adquirir la dinámica informativa en ciertos momentos nos impide otorgarle al lector, a la sociedad, una correcta dimensión de los hechos que suceden. Eso pasó en 2008, cuando todos nos quedábamos con el dato de la cantidad de muertes o los daños económicos, pero estábamos lejos de describir la batalla de trasfondo. Pero así son las reglas de este juego, por eso hay que andar con los ojos bien abiertos. Es difícil, hasta imposible a veces, pero no hay que dejar de intentarlo. Eso es lo apasionante de este oficio. Todos los días tienes el desafío renovado.
Sobre los males y limitaciones me excuso de responder. No soy quien para apuntar los problemas de mi gremio cuando yo soy el primero en tropezar con ellos. No quiero diferenciarme, los que hacen eso son unos fantoches. Aspiro, al igual que todos mis colegas, a mejorar la calidad de mis notas, ser más plural, profundizar mis investigaciones y, ojalá, escribir un poquito mejor cada vez.

