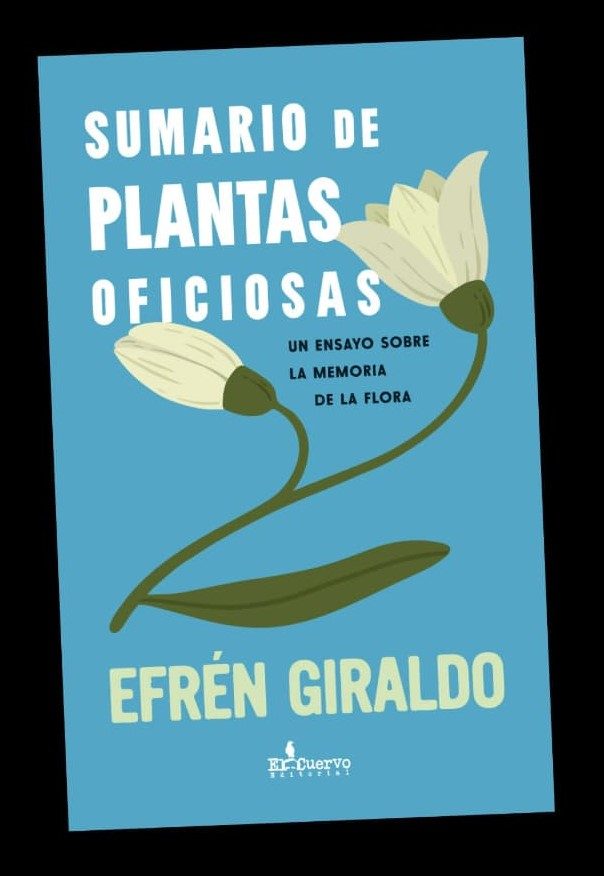
Y nuestros cuerpos breves como flores
Reseña de ‘𝗦𝘂𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮𝘀’, de Efrén Giraldo, 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙤 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙀𝙣𝙨𝙖𝙮𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟰 (Colombia) y 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗡𝗼 𝗙𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮. En Bolivia ha sido publicado por la Editorial El Cuervo
Es difícil decir exactamente de qué trata Sumario de plantas oficiosas, del colombiano Efrén Giraldo (Medellín, 1975). Es un libro sobre plantas, claro, sobre la relación entre humanos y plantas, pero, sobre todo, sobre los efectos que operan las plantas sobre los humanos, aunque haya mucho en el libro que excede esta estrecha definición, ya que el oficio de la flora supera con creces la relación con lo humano. El Sumario es un largo ensayo – o una serie de seis ensayos interconectados – pero no en la tradición académica, sino más bien, como dice el autor, en la tradición monstruosa, ya que además de argumentos desplegándose, contiene apuntes, anécdotas, notas, planes, meditaciones, y otros géneros marginales, y por eso no puede resumirse así nomás. Quizá una idea que, subrepticiamente, atraviesa todo el texto es que “toda flora, aun la que vive en nuestra cabeza, merece nuestro cuidado”, más aún en este tiempo de colapso medioambiental.
Giraldo registra así su deseo de escribir este ensayo:
Termina el año y se hace fuerte el deseo de escribir un libro sobre plantas que sean y no sean propias. Plantas que haya visto o que solo conozca de oídas, por ilustraciones, que otros y otras hayan inventado. Que existan y no existan. Que se hayan diseminado a través de semillas que viajaron clandestinamente en bolsillos y maletas […] ignorando el efecto que esa decisión o acto impulsivo produciría. Semillas, esquejes, esporas viajan a través de dibujos y grabados, de descripciones, de fotografías, de cuentos orales, poemas y novelas y se implantan en la consciencia, en tierra de nadie […] .
Una de las cosas que mejor logra este Sumario es desafiar la tradición de pensamiento (occidental) según la cual las plantas serían un tipo de vida inferior, simple, estática, y lo hace contemplando tratados de botánica realistas y fantásticas, celebrando textos de divulgación científica, leyendo ciencia ficción, interpretando obras de arte contemporáneo y realizando asociaciones inesperadas entre una gran cantidad de trabajos e ideas. Aquí, las plantas aparecen caracterizadas por sus poderes de seducción, por su creatividad reproductiva y su capacidad de moverse y atravesar fronteras, transformando radicalmente territorios y arreglos políticos, pero, también, por su capacidad para inspirar distintos tipos de pensamientos, desde modelos de vida alternativos – la celebración de la quietud frente a la productividad destructiva – hasta futuros (post)apocalípticos en que, en una movida protectora, las plantas destruyen a los humanos.
Los ensayos que forman el Sumario tienen una forma que podría llamarse “vegetal”. Un párrafo suele comenzar por una impresión (“marzo y abril son los meses en que el esplendor de las flores en el Oriente antioqueño alcanza sus mayores cotas de belleza”), que se enreda con una memoria (“la responsable de mi interés en las plantas y sus simbolismos es mi madre”), que lleva al autor a una asociación sobre la cual volverán los próximos párrafos (“la flora es uno de los territorios más ricos para el mito, la anécdota, la historia y la vanidad académica”). Después, el ensayo puede regresar a la impresión inicial, que se desarrolla un poco más, pero que se interrumpe para ir hacia atrás en el tiempo, en búsqueda de una genealogía, que puede llevarnos nuevamente a una memoria personal (“Mi madre siempre ha ostentado, y padecido, una tentativa de orden inconsciente.”), y así. Al leerlos, uno tiene la sensación de estar paseando sin un rumbo definido, disfrutando de la contemplación del paisaje, pero sin sentirse perdido, y no sorprende enterarse de que Giraldo – como lo eran muchos de los precursores del ensayo – es un aficionado a las largas caminatas. Él mismo dice que “la divagación y la especulación siempre se me han manifestado como un correlato del movimiento corporal”.
A mí me ha interesado en especial como logra el autor incluir en su texto el proceso mismo de escritura, con lo que el ensayo, haciendo honor a su vertiente más experimental se vuelve también una meditación sobre el oficio de escritor (“Caigo en cuenta de que las preguntas juegan un papel en mi libro y que quizá debo consignarlas tal como están.”), una suerte de memoria personal (“Mi tía Ana le cortaba los cabellos y las uñas a Estela como si estuviera dando forma a una amada planta de interior”) y un diario de lo imprevisto que acontece mientras se escribe (“Lloramos y tratamos de explicarle a nuestro hijo lo ocurrido [la pérdida de un hijo que venía en camino] por supuesto con la imagen de la semilla.”), además de un lugar donde dejar abiertas posibilidades de escritura que no se siguieron pero merecen consignarse (“Se me ocurre la idea de describir lo que les pase a algunas de las plantas que tengo conmigo, pero recuerdo que tengo pendiente la tarea de rendir un homenaje al alcanforero que provocó estas notas”) . El ensayo que leemos es, así, un conjunto de notas para un futuro ensayo que es, paradójicamente, el que tenemos entre las manos. Se produce, así, una agradable perplejidad, como cuando encontramos en la última página al autor registrando las palabras que inician el libro, que habíamos leído 237 páginas atrás.
Aunque Giraldo es sin duda crítico de la modalidad actual (híper) extractiva del capitalismo, se ríe de los ecologismos light, ya sea en sus versiones centradas en tranquilizadores consumos individuales (que poco pueden contra tendencias estructurales), o aquellas que consideran nuestro presente como una versión degradada de un pasado idílico de armonía con la naturaleza, del que los pueblos indígenas serían representantes (“una idea que – según un amigo del autor – debería provocar risa en las y los antropólogos serios”). Como dice Giraldo, mejor asumir:
[N]o una armonía preestablecida o de base espiritual, sino más bien una polaridad, un antagonismo que el ecologismo light no hace más que disfrazar infructuosamente. [… E]l comportamiento ecológico no tiene bases antropológicas fiables, por lo menos en el sentido de adjudicar a una especie de conciencia originaria la hermandad sin fisuras con las plantas. […] Mejor asumir que hemos sido rivales de las plantas y que, tal vez, convenga pactar con ellas una cooperación más decidida. Firmar el armisticio, como promueven las películas que cuentan la implacable venganza de la flora (199 – 200).
A la hora de terminar esta apretada reseña, pienso en algunas de las ideas que, como ramas y hojas, se desprenden de los troncos de este libro: la idea de que hay artes secretas que resisten el paso del tiempo porque no se rinden a la seducción de la moda, como prueba el herbario – y la obra – de Emily Dickinson; o la de que las plantas, hongos, bacterias y virus exigen un productivo cambio de escala para ser pensadas, algo de lo que parecía consciente Duchamp; o la secreta afinidad que se establece entre ensayo y flora versus la que hay entre narración y fauna; o la hipótesis de que son, en su inconmensurable variedad, las plantas, los hongos y los minerales quienes expanden la imaginación humana; pienso en todas esas digresiones, digo, y en las muchas otras que no menciono, y me entristece un poco pensar que no puedo desarrollarlas una reseña breve como ésta, pero me consuelo pensando en que cada quien encontrará las ideas que necesite cuando lea este libro, que – bono para animarlas a leerlo – no casualmente recibió el premio Latinoamérica independiente de no ficción el año pasado y ha sido cuidadosamente editado en nuestro país por Editorial El Cuervo.
Pablo R. Barriga

