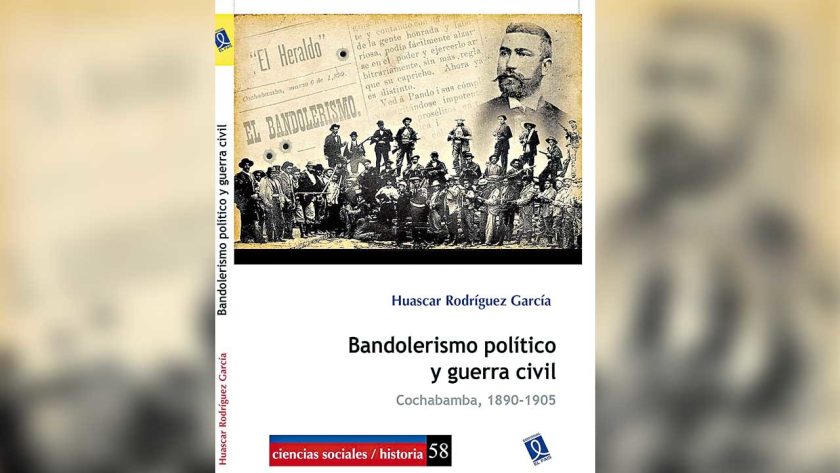
Érase una vez en Punata
A propósito del libro ‘Bandolerismo político y guerra civil. Cochabamba, 1890-2015’, de Huascar Rodríguez, quien los días 7 y 8 de febrero dictará en la Alianza Francesa un taller de metodología punk para investigar en historia y ciencias sociales. Las inscripciones están abiertas
Bandidos rurales, difícil de atraparles
Jinetes rebeldes por vientos salvajes
Bandidos rurales, difícil de atraparles
Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie
(‘Bandidos Rurales’, León Gieco)
Lejos estoy de ser una voz autorizada en materia historiográfica. Esto lo digo de buenas a primeras para liberar de culpa a Huascar Rodríguez García de cualquier barrabasada que vaya a decir sobre su libro Bandolerismo político y guerra civil. Cochabamba, 1890-2015, publicado por la editorial El País. En el peor de los casos, me reconozco como un periodista que arrastra una relación conflictiva con el presente y pasado de su “terruño”, Cochabamba. Y en el mejor, me creo un lector indisciplinado que aún se emociona con los libros y la palabra impresa. Dudo que estas credenciales me avalen para presentar esta investigación, pero si he aceptado hacerlo no ha sido solo por vanidad, sino, sobre todo, porque tengo una genuina admiración por el trabajo creativo e intelectual del autor.
Ahora sí, voy a hablar del libro. Pero, antes, una confesión: he hecho trampa. Solo voy a comentar los primeros capítulos del trabajo. De los finales se ocupará el otro comentarista. La parte que me corresponde es la dedicada a la cuadrilla de Punata, una red de redes criminales que, en los años previos a la Guerra Federal, la última década del siglo XIX, hizo del Valle Alto un territorio salvaje en el que las tensiones políticas entre conservadores y liberarles alcanzaron picos de criminalidad y violencia descontrolada. Abanderada por los hermanos Crespo, la cuadrilla de Punata operó como un brazo ilegal/legal de los conservadores que aún gobernaban Bolivia hasta antes de la victoria de José Manuel Pando. Su organización obedecía a relaciones clientelares que, a cambio de sus servicios delincuenciales, les favorecía con cargos en la función pública y un poder inusitado en Cochabamba. Tan estrecho fue su vínculo con los conservadores, que en algún momento se ventilaron cartas personales entre el mismísimo presidente Severo Fernández Alonso y uno de los líderes de la cuadrilla, confirmando las sospechas de que no eran forajidos actuando fuera de la ley, sino operadores irregulares que, en palabras del autor, operaban desde las propias entrañas de la ley.
Esta confusión entre Estado y crimen es la que lleva a Huascar a plantear que la cuadrilla de Punata fue una experiencia de bandidaje fuera de los márgenes de lo que Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, llamó el “bandido social”. Las fechorías de estos malhechores legales no tenían un norte revolucionario, en el sentido de transformar el estado de las cosas: al contrario, su afán era mantener en el poder a los conservadores y reprimir los aprestos subversivos de los liberales. Sus actos tampoco gozaban de legitimidad social: delinquían desde el centro de la sociedad, de su institucionalidad política, sin llegar a ser apreciados por los sectores populares. La cuadrilla de Punata fue uno de los manotazos de ahogado de régimen conservador para retener el poder político ante el ascenso imparable de los movimientos liberales que acabarían imponiéndose al cabo de la Guerra Federal, en 1899.
Su trama de atracos, exacciones, golpizas y asesinatos fue tejida para contener a los liberales. En tal medida, la ola delincuencial que desataron no fue una cualquiera: sus fines últimos eran políticos, funcionales al statu quo conservador, a pesar de que también ofrecían botines más silvestres. Su declive fue casi simultáneo al del periodo conservador y se precipitó por algunos crímenes crueles que mancharon la imagen de los gobernantes. No se puede entender su desmoronamiento sin el papel que cumplió la prensa de la época, en particular, la alineada a los liberales, que pintó a los bandoleros como unos sanguinarios desalmados que trabajaban para el Estado y en contra del pueblo. No sería descabellado pensar que la crónica policial vivió unos años de esplendor mientras estaban activas la cuadrilla de Punata y los Ligeros de Martín Lanza (de estos últimos se ocupan los siguientes capítulos del libro). Los relatos que recoge Huascar son muy decidores de la audacia literaria del periodismo de la época, aunque también de su sesgo político. Podría citar muchos ejemplos, pero prefiero dejar a sus potenciales lectores su descubrimiento. Solo traeré a colación un pasaje que me parece insuperable, por su potencia lírica y su anclaje local. Alude a una noche de mayo de 1897, en que los cuadrilleros conservadores, “sedientos de beber chicha en nuestros cráneos”, acorralaron en una casa a un grupo de liberales. “Sedientos de beber chicha en nuestros cráneos”.

Por mi inevitable relación con el periodismo impreso, pues soy un periodista que aún escribe y publica en un diario de papel, algo que ha llamado poderosamente mi atención del libro es su asombrosa inmersión hemerográfica en la prensa de la época. El barrido y exposición de publicaciones de la época es de una exhaustividad incontestable, pero su uso va más allá de lo estrictamente documental y se presta a una lectura también literaria de la prensa cochabambina de finales del siglo XIX, aun sin ser ese un objetivo de la investigación. A Huascar le interesa, eso sí, ilustrar el rol del periodismo en la representación del crimen y de los criminales de esos años. Como lo ha dicho el propio autor, la prensa no solo modeló el perfil de los criminales para la cultura letrada, sino que llegó a crear a más de uno. Mientras los medios más conservadores describían a los cuadrilleros como guardianes del orden, los liberales los convertía en monstruos al servicio del poder político de turno.
Hay algo que quiero relievar del trabajo de los historiadores, y del que hace en particular Huascar Rodríguez: el uso de las fuentes periodísticas. Valoro su vocación por trabajar con el periódico de ayer. Lo valoro, dicho sea de paso, como alguien que trabaja para el periódico de mañana. No es por trazar paralelismos farsantes, pero si hay algo que hermana y distingue al historiador del periodista es su relación con el dato: si el primero lo contextualiza en el pasado, el segundo lo lanza a batirse en el futuro.
No puede pasarse por alto que la investigación de Huascar se circunscribe al mundo rural cochabambino. Los capítulos de los que hablo corresponden al mundo rural del Valle Alto. Lo dimensión rural de las microhistorias que reconstruye el libro se expresa en no pocos factores. Acaso el más evidente es la ausencia del Estado. O eso que el autor describe como la ausencia-presencia del Estado, un Estado fantasmagórico limitado, cuando no inexistente, en sus instituciones y operadores, pero muy presente en sus procesos burocráticos que condicionan la relación entre la sociedad y las leyes. Otro factor rural no menos relevante es la crisis del agro de finales del siglo XX que, en gran medida, exacerbó las prácticas bandoleras. Las fugas y persecuciones a caballo, que pasaban de Tarata a Cliza, de Punata a Vacas, de Muela a Totora, sin mayores restricciones que el aguante del alazán o la puntería del perseguidor, son propias de una sociedad rural regida bajo códigos espacio-temporales puntuales. Propio del mundo rural es, también, el papel del campesinado indígena y sus aspiraciones de poder económico y político que recogieron, aunque solo nominalmente para luego traicionarlas, los liberales. Y sin ser uno de sus objetos de estudio, otro fenómeno definitivamente rural de las historias que recupera Huascar es la chicha. O en rigor, la chicha, las chicherías y las chicheras. Me disculpará el autor por esta interpretación tan antojadiza de su trabajo, pero se me hace imposible pensar en las cuadrillas y sus fechorías sin la mediación providencial de la chicha. No pocos crímenes de los cuadrilleros de Punata se cometieron solo después de una ingesta desmedida de la bebida de maíz. No pocos crímenes tuvieron lugar en chicherías. Y no pocas chicheras pusieron de su arte y parte en las luchas de finales de siglo XIX que transformaron la correlación de fuerzas políticas en la Bolivia que entró al siglo XX.
No quiero convertir esta intervención en una reivindicación del papel subversivo de la chicha en las revueltas sociales, aunque debería. Mejor vuelvo al meollo del asunto. Siendo el objeto de estudio de su libro los bandidos políticos que sirvieron a los proyectos conservadores y liberales en la Cochabamba de finales del siglo XIX y principios del XX, podríamos ver en el Huascar una suerte de sheriff o, en terminología más local, un comisario provincial que se lanza a la caza de bandoleros. Los persigue en libros, archivos legales, hemerotecas, testimonios y hasta canciones que hablan de su leyenda popular, pero también de su invisibilidad en la historia oficial. Los persigue incansablemente no para juzgarlos ni escarnecerlos, sino para descubrir en ellos claves para comprendernos mejor. Es cierto que esta investigación nos revela el poco publicitado rol que Cochabamba jugó en la Guerra Federal (comúnmente reducida a la pelea entre paceños y chuquisaqueños); pero, a mi entender, más importante que ese hallazgo es la luz que arroja para auscultar el “non sancto” vínculo que une a la política y el crimen. La lectura del trabajo nos recuerda que los proyectos de poder en Cochabamba y Bolivia deben también mirarse desde los polos sociales que la respaldan o combaten mediante una violencia delincuencial más o menos legal. (Una violencia que, por cierto, no podría tener mayor impacto de no ser por la intervención del periodismo.) Si esta investigación salva del olvido hechos y figuras que han sido oscurecidos, por no ser útiles a los proyectos políticos que les sucedieron, no es por un afán nostálgico, romántico o justiciero. El autor no idealiza ni sataniza a los bandoleros. Los describe en sus hazañas y desmesuras, en su temeridad y crueldad, en sus virtudes y vicios. Los perfila en su complejidad para ponerlos en el espejo y obligarnos a reconocernos en ellos, a reconocer a Cochabamba y Bolivia en sus odios, violencias, aventuras, traiciones, fracasos y, cómo no, borracheras.
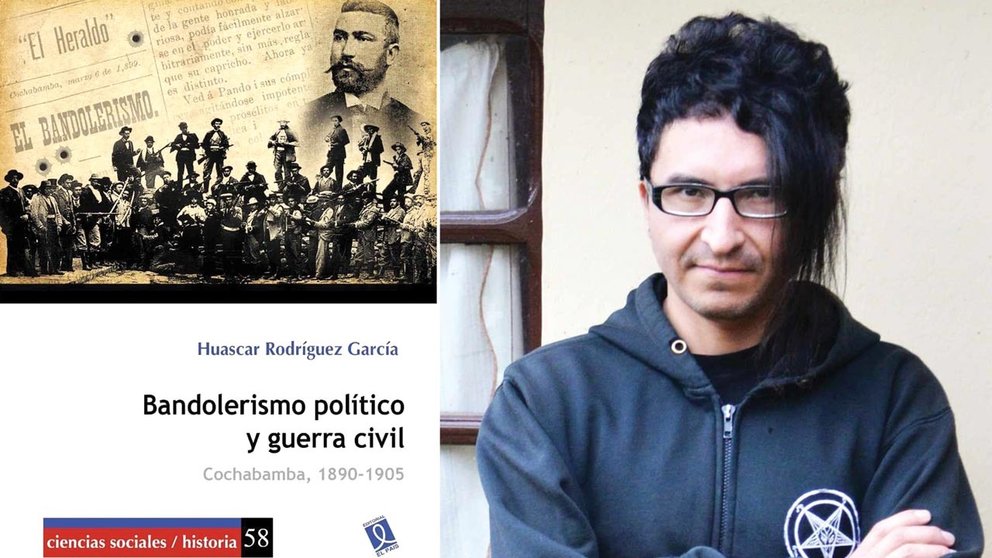
Antes de terminar me voy a permitir una especulación típicamente periodística. Al descubrir las fechorías de la cuadrilla de Punata, ejecutadas en un territorio tradicionalmente asociado al abigeato, el hurto y cosas peores, me puse a pensar en los políticos más prominentes que dio el Valle Alto. Y obviamente, me acordé de Mariano Melgarejo y de René Barrientos, dos célebres tarateños, y también de Gualberto Villarroel, hijo predilecto de Villa Rivero (Muela). No me parece un dato despreciable que este país haya tenido tres presidentes nacidos y criados en el Valle Alto cochabambino, una región puntual de este departamento. Menos despreciable es el dato de que sus mandatos fueran todo menos ordinarios. En verdad, fueron gobiernos que, a su manera, torcieron el rumbo de la vida política boliviana. Ahora sí voy con la especulación: si el Valle Alto parió un grupo criminal tan dominante como la cuadrilla de Punata, que se trataba de tú a tú con el presidente Fernández Alonso, por qué no pensar que la carrera política fue una consecuencia natural del bandidaje campante en la región. Con esto quiero conjeturar que al crimen y la política los une un parentesco más arraigado del que suele aceptarse. Un parentesco que, en contextos como el del Valle Alto, donde la delincuencia cobró una notoriedad extraordinaria, alcanzó expresiones ambiciosas en su proyección y desbocadas en su ejecución. ¿Acaso no son comparables la angurria, la perversión y la temeridad que mueven al cabecilla de una banda delictiva y al candidato de un partido? Dejo a cada quien la respuesta. Antes prefiero refugiarme en una cita.
Una sentencia que suele citarse para todo y nada, atribuida al militar e historiador prusiano Carl von Clausewitz, reza que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Jugando con esta formulación, el trabajo de Huascar Rodríguez me lleva a disparar una hipótesis no menos inquietante: “Que la política puede ser la continuación del crimen por otros medios”.
*Una versión de este texto fue leída en la presentación del libro, en Cochabamba.

Quiso ser futbolista, estrella de rock, cineasta, pero solo le alcanzó para fracasar como cinéfilo en la soledad de su cuarto. Quiso ser escritor y en el periodismo sigue fracasando de forma impune hasta que alguien criminalice y prohíba el fracaso.
