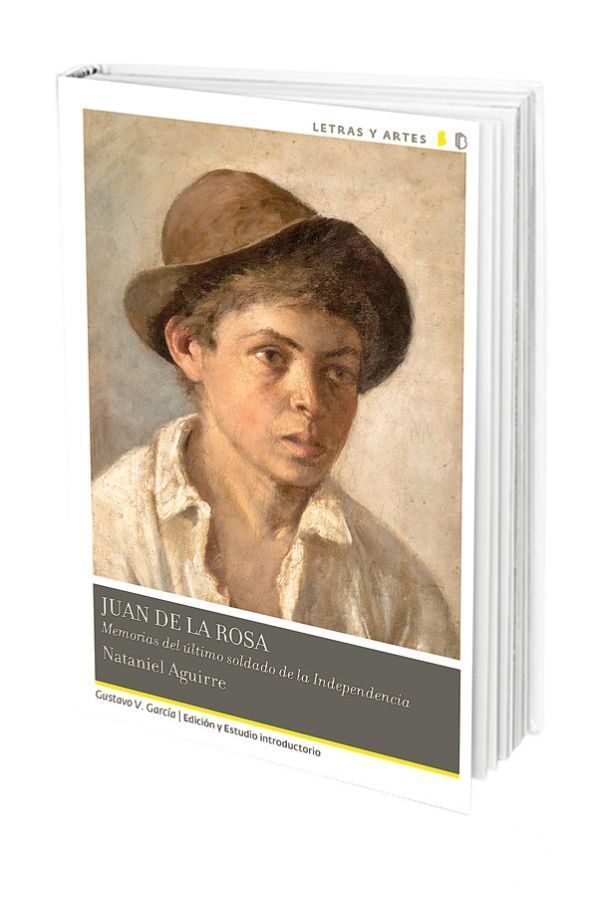
La novela histórica como reconstrucción del pasado
"La literatura -el arte de las letras- puede dar color y aroma, música y textura, alegrías y tristezas, a los hechos momificados de la Historia"
Siempre hay al menos dos versiones de los hechos históricos: la de los vencedores y la de los vencidos. Si la versión de los vencedores prevalece en el tiempo, el rostro de la Historia se construye con benevolencia hacia ellos.
Pero si los vencidos consiguen al menos sobrevivir, pueden eventualmente labrar sobre el rostro de la Historia uno o varios rasgos, ángulos que responden a su propia perspectiva.
Entonces, poco a poco, el rostro de la Historia se puede ir viendo bajo distintas luces. Luces que van cambiando de tono, de brillo, de color, de intensidad.
Mientras los vencedores subsisten, la fuerza de su poder se asegura de hacer prevalecer su versión, su autojustificación, al tiempo que se empeña en destruir, ocultar, tergiversar o falsificar hechos que harían que su rostro ante la Historia fuera más adusto, más severo, más cruel o más siniestro.
Con el paso del tiempo, emergen historiadores que encuentran nuevos hechos, o que descubren la realidad tejida con el fin de falsificar los hechos, y ofrecen nuevas versiones, y el llamado “juicio de la historia” va cambiando.
Es así como comienzan a surgir la demonización de viejos santos y la santificación de viejos demonios, o la denuncia o la absolución de viejos crímenes. Es así como la Historia va cambiando poco a poco y cómo los hechos se van difuminando bajo una avalancha de opiniones o de especulaciones o de nuevas falsificaciones.
Si la búsqueda de la verdad científica avanza atropelladamente sobre el accidentado camino de los descubrimientos, la búsqueda de la verdad histórica es rehén de la telaraña de las mentiras, las medias verdades y las tergiversaciones del pasado.
Por otra parte, el paso del tiempo va cambiando actitudes y valores, y cada vez más hay quienes insisten en reescribir los hechos bajo la óptica y el sesgo de nuevos valores y nuevas realidades. Por eso me atrevo a afirmar que tanto la historia como la literatura son espejos en el que el pasado y el presente se reflejan mutuamente.
Pocas obras nuevas hay sobre el pasado que no estén cargadas de presente. Y la lámpara del presente puede aclarar, desfigurar o transfigurar los hechos, según lo definan los sesgos del nuevo historiador.
Es aquí donde entra la novela histórica como un recurso capaz de ofrecer sobre el pasado una mirada más profunda, más fresca y más inocente.
Porque la literatura tiene una lámpara potente, con el poder de conjurar fantasmas y de construir alegorías, el poder de una máquina del tiempo que los historiadores no tienen: la facultad de asomarse al pasado y mirar más allá de los supuestos hechos que nos narra la Historia, recurriendo al vuelo de la imaginación que no necesita pretextos ni subterfugios para completar el contexto que siempre queda fuera del alcance de los historiadores.
Y la construcción de esos contextos, de esos hechos ausentes de la Historia, puede ser mucho más enriquecedora para esclarecer la realidad que se esconde bajo los supuestos hechos, fechas, lugares, números y actores acartonados que son el recurso vital de los historiadores.
Cuando el historiador pretende escudriñar el pensamiento de un personaje histórico, o se ajusta estrictamente a lo que aquel escribió o lo que dicen los testigos que dijo, o pasa al terreno de la especulación, vistiéndola de reflexión histórica o pensamiento crítico.
El novelista no. El novelista escruta el pensamiento y hace que el personaje hable de manera coherente con sus acciones, y que despliegue sus pasiones, sus odios y sus concupiscencias. El novelista no tiene que rendir cuentas a nadie sobre la veracidad de los discursos, los diálogos, las intenciones, los recelos, las dudas y los miedos de sus protagonistas.
Leo las obras de Historia con mucha suspicacia, y soy un escuálido lector de novelas. Pero en la vastedad literaria e histórica de Bolivia, he tenido el privilegio de leer dos obras que reúnen los requisitos de la novela histórica: “Juan de la Rosa”, de Nataniel Aguirre, maestro del siglo XIX, sobre el tránsito a la independencia; y “Tú, ¿por quién combates?”, sobre la Guerra del Chaco, de Mario Requena Pinto, autor de la modernidad del siglo XX.
¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la información sobre el contexto, el andamiaje histórico, tan completo, tan complejo o tan borroso como la narrativa histórica; y, en segundo lugar, la imaginación literaria, que es un recurso de doble tracción: en primer lugar, es una de las fuerzas que mueven la mente humana hacia la búsqueda del conocimiento; y en segundo lugar, es un medio para sumergir al lector en las emociones del pasado, emociones que son tan vigentes hoy como ayer, y que son tan reales como cualquier suceso, como cualquier acción humana.
Por ejemplo, las grandes conmociones sociales conllevan una carga emocional que el historiador, en su sobriedad, no consigue ilustrar como lo hace el novelista.
Y es que, repito, la literatura tiene una lámpara que la Historia no puede tener. El gran Blas Pascal fue quien dijo: “el corazón tiene razones que la razón desconoce”. Permítanme parafrasearlo: “La literatura tiene emociones que la Historia desconoce”.
Temo que la Historia por sí misma, y por veraz que sea, es una narración incompleta, porque carece de las alegrías y dolores, los odios y rencores, las codicias y miedos que solo la literatura puede impartir para agitar al lector, para persuadirlo, para envolverlo en la maraña de las pasiones que son la esencia misma del torbellino perpetuo de la Historia.
Porque la literatura – el arte de las letras – puede dar color y aroma, música y textura, alegrías y tristezas, a los hechos momificados de la Historia, para desempolvarlos y devolverles la vida que el tiempo les ha arrebatado.
He escrito mis novelas con dos herramientas: una, la del investigador, afanado en descubrir hechos o circunstancias que se quedaron escondidos bajo las imperfecciones de la realidad histórica; y otra, la del artista, tratando de percibir la naturaleza de los demonios que invadieron los corazones de los personajes, principales o secundarios que pertenecen al mundo de mis novelas.
Permítanme ofrecerles un ejemplo: mi novela “Cinco estrellas” gira alrededor del terremoto que destruyó Managua el martes santo de 1931. Hay una amplia gama de hechos incontrovertibles: Somoza era el único miembro del gabinete que se encontraba en la capital; el recién construido palacio presidencial colapsó hacia la laguna de Tiscapa; el presidente Moncada se encontraba veraneando en el palacete que se había construido al tiempo que se construía el palacio presidencial; los obispos de dos ciudades históricas, Granada y León, alzaron sus voces para reclamar que la capital fuera trasladada a sus diócesis.
Sobre esos hechos históricos pensé inicialmente construir una novela que mostrara cómo el libro de la Historia se había rasgado irreparablemente, y cómo las vidas de todos ya no serían las mismas de allí en adelante.
Pero a lo largo de mi investigación detecté un hecho probable que hasta entonces había pasado inadvertido para los historiadores: Somoza encontró en la tragedia una oportunidad singular para desplegar su astucia para crear las condiciones que le facilitaron el asalto al poder.
Sobre el andamiaje de los hechos conocidos procedí entonces a construir una nueva narrativa que encaja perfectamente con lo que sobrevendría después: la gestación de la dictadura de la familia Somoza, que gobernaría Nicaragua durante medio siglo.
Entonces, sin leer la novela, uno podría preguntarse cómo fue que Somoza consiguió eventualmente adueñarse del poder total. Y la respuesta convencional del historiador fue siempre simple y casi ingenua: fueron los americanos que lo nombraron jefe director de la Guardia Nacional, su poder vino de Washington.
Pero la novela consigue iluminar un ángulo fundamental de la realidad histórica: la sagacidad, la capacidad de maniobra, la fuerza de voluntad de Somoza fueron factores sin los cuales la dictadura no podría haber emergido. La novela, entonces, es útil para identificar las características del depredador político que olfatea el poder como una presa, y salta sobre ella sin medir escrúpulos.
Por supuesto, la novela es un tejido que entrelaza los hilos de la realidad con los de la ficción, y que los impregna de emociones con el afán de instigar la curiosidad del lector, atraparlo y llevarlo de la mano a lo largo del argumento.
Pero la mayor fuerza de la obra como novela histórica radica precisamente en algo que trasciende la ficción sin llegar a ser historia: revela algo verosímil, que se hasta entonces se encontraba oculto en los cortinajes de la historia.
Y en eso consiste el poder de la novela histórica como reconstrucción del pasado. Como lo dije al comienzo: es el poder de una máquina del tiempo que los historiadores no tienen; la facultad de mirar al pasado y ver más allá de los supuestos hechos que nos narra el historiador, recurriendo a la magia de la imaginación.
Francisco J Mayorga
Cochabamba, agosto de 2024

