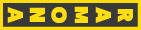La danza de las flores
Una lectura de ‘Los asesinos de la luna’, la nueva película de Martin Scorsese, que dese el jueves se exhibe en salas de los cines Norte, Prime Cinemas, Center y Sky Box, de Cochabamba
Una película que empieza y termina con una danza es una promesa, aunque sea la danza de la muerte. En la nueva película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna (Killers of the flower moon 2023), con la música arrasadora del músico canadiense Robbie Robertson (1957-2023), asistimos al baile macabro del petróleo, de ese aceite negro que para salir de la tierra ha de romperla, desgarrarla como todas las cosas vivas que salen de la tierra. El gran baile inicia con un grupo de muchachos indios saltando al son de unas guitarras eléctricas y tambores, brazos en alto, torsos desnudos, sus cabelleras negras y largas peinadas en dos trenzas, las ricas praderas del condado de Osage en Oklahoma al fondo infinitas y hermosas. El viejo oeste, el mejor paisaje, la promesa. El petróleo les cae encima como lluvia, como maná, como un regalo de la tierra que los vio nacer. Es su tierra, el territorio de los indios Osage que los hace inmensamente ricos a principios de los años veinte.
A partir de esta escena la película no para en su danza: crecimiento del pueblo Osage, llegada del blanco a tomar lo que no es suyo, asesinatos de indios en sus mansiones, en sus pozos de petróleo, en las cantinas, en los ríos sucios del pueblo, en sus autos último modelo; sangre y petróleo hilando la historia de Norteamérica, arribo de los investigadores a encontrar a los asesinos, detectives del primer caso del FBI. En el centro del baile que ha dispuesto Scorsese están cuatro hermanas de la tribu Osage, cuatro flores, “bellezas de Virginia”, “violetas tricolor”, mujeres inmensamente ricas, dueñas de tierras en cuyo interior circula sangre india, oscura y ardiente, poderosa como el petróleo. Los blancos las buscan para casarse y, poco a poco, asesinarlas sistemáticamente para quedarse con su riqueza. Una de ellas es Mollie Burkhart (Lily Gladstone) que se casa con el poco inteligente Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), éste le pone inyecciones envenenadas para matarla sin llamar la atención. La impunidad generando más impunidad.

Nunca el western ha retratado la tenacidad de la tierra en su resistencia a desaparecer de una manera tan honesta, dura y bella. Scorsese pone el cuerpo de la mujer en el centro de su film, como territorio de conquista, de extracción, un territorio donde el ejercicio del poder goza de impunidad. Estas mujeres cuyos cuerpos son borrables del imaginario social, cuerpos disponibles para el mundo y la guerra masculinas. La mujer como territorio actualiza la pregunta de ¿qué es sino un territorio para que el poder disponga de él a su antojo? Mollie tiene la fuerza de su tierra, su figura contrasta con aquella del indio cliché, borracho, ruidoso, temperamental, salvaje. Ella es la fuerza, es el petróleo, serena brota de la tierra con amor, con inteligencia, con una honestidad y una luz que llena la pantalla. Si tan solo su marido la hubiese escuchado esa tarde que llovía torrencialmente y ella le dijo que no cierre la ventana, lo hizo sentar a su lado en la mesa y le pidió hacer lo que hay que hacer ante la tormenta, sentarse y guardar silencio, escuchar al mundo.
Esa escena irrumpe en el film y frena la danza por un momento, detiene la fiebre del poder y la ambición, la aplaca por unos segundos, el film respira como una cosa viva, como respira la tierra cuando cae la lluvia para refrescarla y penetrarla, dando a las raíces la fuerza de empujar hacia arriba los pequeños brotes que llenarán las praderas y colinas del condado de Osage con flores diminutas en abril. Esa escena habla de la brevedad de los periodos en que hombre y la naturaleza estuvieron en armonía. Quizás esa es la promesa del cine, reconocernos en el territorio, en el cuerpo del otro sin que intervenga la muerte, la posesión y la destrucción.