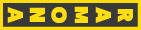Crónica del partido más emotivo que no vi
Un relato personal de la noche del 9 de septiembre, en la que Bolivia se clasificó al repechaje para el Mundial de 2026, tras vencer 1-0 a Brasil, en El Alto.
Mi intención original era ir al estadio de Villa Ingenio, pero un viaje laboral, un sold out en cuestión de minutos en las ventas digitales y un contagio de covid (sí, esa cosa sigue existiendo) hicieron que muera el sueño de ver en persona este encuentro. Entonces, no sé si por cábala, por extrema ansiedad o la frustración de no estar ahí, decidí no ver el último partido de Bolivia contra Brasil. Lo que sí haría, como buen futbolero privado de jugar una semana por enfermedad, fue patear la pelota esa noche con el habitual grupo de los martes de 9 a 10 con la mixtura de jóvenes y ancianos (más de 30) que nos reunimos en esa cancha sintética que puede desangrarte si te atreves a barrerte por salvar una jugada.
Como era un partido de eliminatorias decisivo, muchos no irían a jugar. Oportunidad única para no tener que competir para seguir en cancha la hora entera. Como hubo pocos confirmados, lo convoqué al Lara, no el paquito que quiere ser vice, sino mi mejor amigo del “cole”, que siempre acepta jugar cuando es indispensable.
No tuve los huevos para prender el partido desde el principio. Mi hija veía algo de gatos super héroes en la tele mientras mi esposa y yo colgábamos la ropa en los alambres del jardín. Ansioso, levantaba mis orejas grandes para captar cualquier sonido que hicieran los vecinos que podría dar indicios de lo que ocurría el partido. Nada. Solo un silencio sepulcral interrumpido de rato en rato por esas estúpidas motos modificadas, que asustan wawas y hacen aullar a los perros.
Ya se acercaba la hora de salir y me di cuenta de que se me acabaron las vendas para mi uña partida del pie izquierdo. Fui a la farmacia volando en el auto, donde encendí la radio. Puede que la radio sea un medio que parezca estar al borde del ocaso, pero qué manera tienen sus locutores para hacerte vivir cada jugada como si fuera un gol inminente, por más que sea un balón que se va al lateral. Las ilusiones parecían desvanecerse porque Venezuela le ganaba a Colombia 2-1 de local. Aun si ganábamos, no íbamos a clasificar.
No pude más, bajé con prisa y compré las vendas con una cara de preocupación, como si fuera alguien que estaba comprando un inhalador para un asmático en pleno ataque. La cajera, al ver mi cara de prisa, activó el modo 0.25x de velocidad y malinterpretó todo mi pedido. Cuando por fin estaba a punto de darme mis dos gazas y dos cintas micropore, escuchamos los autos de la Blanco Galindo bocinando… “¡Gol!”, exclamé al personal de la farmacia, a quienes, aun no pareciendo muy futboleros, les causaba alegría el sonido de los autos.
Saqué el “celu” al rato y los sonsos del canal de YouTube que usaba para escuchar el partido no actualizaron el marcador, pero entré a Facebook y las publicaciones con la foto de Miguelito Terceros me confirmaban lo obvio. Estábamos ganando al pentacampeón del mundo en El Alto. Sentí alivio y, mientras caminaba al auto, poco a poco comenzaba a sonreír y mi mente contemplaba todas las posibilidades. ¿Será que iremos al mundial?
Mandé un mensaje al Lara para decirle que estaba en camino y que me esperara listo. En el camino me llamó mi primo Amaro, de Brasil. Con la mala señal del auto en movimiento pude entenderle que, más allá de sus raíces “brazucas”, esa noche él y su familia vestían la verde, en su excelente portuñol. “Todavía falta que Colombia empate”, le dije. “Primo, ¡Colombia ya está ganando!”, me respondió. Quedé helado mientras mi inconsciente reproducía: “Muchachos, ahora sí nos volvimos a ilusionar”, con la voz de la Mosca. Conmovido, le hice recuerdo que la última vez que Bolivia clasificó al mundial fue en Estados Unidos, y que esa vez Brasil salió campeón del mundo. La señal empeoró y tuvimos que cortar.
En lo que quedaba del camino escuché al menos tres interrupciones de la transmisión con los goles de Colombia. No podía ser. Se nos estaban dando las cosas. Se estaban alineando los planetas y las constelaciones. Entró mi amigo al auto y le di las noticias. El gil no sabía que era el último partido de las eliminatorias y me empezó a putear por llevarlo a jugar futbol en vez de ver el partido juntos. “Cojudo, estamos clasificando al repechaje”, me riñó. Tuve que conseguir una cuenta de Magis e instalar la app cada vez que me tocaba rojo mientras conducía a la cancha. Llegué a escuchar los nombres de jugadorazos de Brasil entrando al campo de Villa Ingenio. Estaban Joao Pedro, Estevao y Andrey Santos, fichajes del Chelsea que prometen y ya han demostrado ser decisivos.

Al llegar, no había gente en las calles; y la gente en la cancha era menos de la que confirmó. Creyendo que este resultado era más por la cábala de no ver, saqué la pelota y animé a jugar para no “kenchar” a la selección (ojalá el Doria esté con la polera de Brasil y la polera de Venezuela abajo). Cada saque de banda, alguien se corría a los celulares para ver si seguíamos ganando y todos lo mirábamos expectantes para leer el marcador en su rostro. “Otro gol de Colombia”, dijo, con una sonrisa, uno de los quinceañeros que fue a jugar con su papá. “¡Vamos!”, exclamamos todos y nos disponíamos a jugar como si nosotros mismos estuviéramos jugando esa final, aunque con muchos kilos y años de más.
En medio de una jugada prometedora comenzaron los cohetes. El más feto del grupo fue a ver el resultado. ¡Ha terminado el partido!”, gritó. “¿Ganamos?”, le preguntamos en modo coral, medio ansiosos. “¡Sí!”, respondió con una cara inexpresiva que parece caracterizar a esta nueva generación. “¡Vaaamoooos!”, exclamamos la mayoría con una sonrisa opa en el rostro. El arquero, salvadoreño cochabambinizado por su esposa, preguntó: “¿Ahora nos abrazamos?”. Como nuestro partido también estaba bueno y el grupo no era muy afectivo que digamos, seguimos jugando con petardos y fuegos artificiales de fondo. Todo esto hasta que la doñita nos botó apagando las luces de golpe y su habitual gritó de “Horaaaaa”.
Lo que sí me sorprendió fueron los comentarios mientras nos cambiábamos. “No se ilusionen, el repechaje será duro”, dijeron unos. “Jugamos contra un Brasil clasificado y sin estrellas, con solo jugadores del Brasileirao”, dijeron otros. Hasta vi hinchas del Barca decir que Vinicius y Rodrygo son los mejores de la verdeamarela, sabiendo que esa noche había jugado Raphiña. “Richarlyson (Tottenham), Alisson (Liverpool), Paquetá (West Ham) y tres del Chelsea, el último campeón del mundial de clubes”, les recité de memoria los futbolistas de la selección brasileña que yo sabía que jugaban en la Premier y jugaron esta noche. Además, el Brasileirao hace años que es la mejor liga de Latinoamérica, asustando a gigantes de Europa en el mundial de clubes.
“¿Todo bien en casa?”, me dio ganas de preguntarles a mis compatriotas que hasta parecían enojados con la clasificación al repechaje. Qué manera de ningunearnos a nosotros mismos, aun cuando se hizo una acumulación de puntos histórica en las eliminatorias para el mundial y nuestra estrella, Miguelito Terceros, está entre los goleadores de la misma competición. Traté de empatizar con ellos y recordé mis propios traumas con el fútbol nacional en los que me ilusioné y terminé llorando desconsoladamente y con el corazón hecho trizas. El ninguneo y el desprestigio no son simple amargura y veneno, son un método de protección. Qué pena que no puedan alegrarse y disfrutar esta victoria, ¡pero allá ellos! Yo mantuve el armonioso “bip, bip, bip, bip, bip, bip” mientras llevaba a mi amigo a su casa.
Al día siguiente, un amigo compartió en sus historias su rigurosa investigación hecha con chat gpt, en la que revelaba que la todopoderosa IA cree que tenemos menos del 1% de posibilidades de ganar el mundial. “1% probabilidades, 99% fe”, le respondí, creyendo que entendería la referencia. “Para eso tanta ridiculez”, continuó mi amigo con aires de superioridad moral. “No lo entenderías…”, terminé la charla. Y es que de verdad no lo va a entender aun si le explicará con “chuis”. No se trata de ganar el mundial, sino de soñar, que es un acto de resistencia.
En un país marcado por las tragedias de la desigualdad y el colonialismo, donde las condiciones sociopolíticas nos han privado de imaginar las cosas siendo diferentes, cuán refrescante es que un jovencito de 21 años le meta gol a un arquero que tranquilamente podría valer más que toda la planilla de la selección boliviana combinada. Que nuestro espíritu de lucha se haya podido sobreponer a los pronósticos y que nuestros pulmones acostumbrados a pelear hasta por la esencial tarea de conseguir oxígeno en las alturas sea ahora nuestra mayor fortaleza. Se juega donde se vive, y se vive como se lucha.