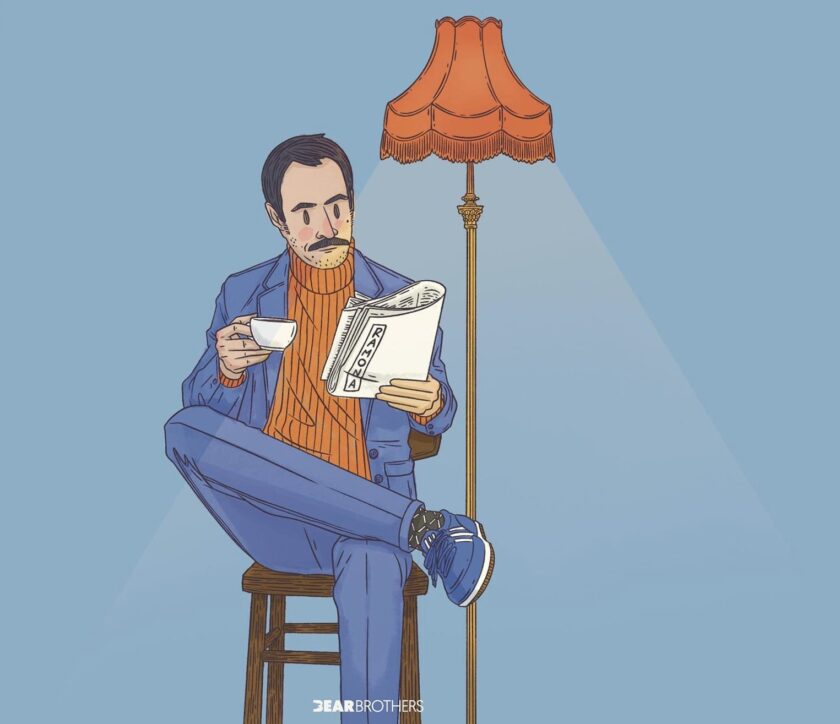
Adiós a Claudio Sánchez Castro, el anfitrión de la cinefilia boliviana
Un homenaje póstumo al crítico, periodista, investigador, gestor y formador de cine boliviano, quien falleció en días pasados con tan solo 37 años
Haber sobrevivido a la pandemia ha dejado secuelas insospechadas. Y no, no hablo de los padecimientos físicos ni estrictamente mentales. A mí, por ejemplo, me hizo creer que la sobredosis de muertes de esos meses abundantes en virus y escasos en aire me había vacunado contra el asedio de la Parca. No es que, como en alguna novela de Saramago, la muerte iba a declararse en huelga de brazos caídos tras el bacanal que se había mandado. Ella seguía, e iba a seguir, trabajando, aun sin la misma promiscuidad de los días en que vivimos confinados; el que creía haber cambiado de actitud era yo. Más que ilusionarme con un periodo de abstinencia de la muerte, supuse que podría enfrentarla mejor armado (esto es, más cínico e indolente) que cuando el covid-19 desaparecía sin mayores rodeos a nuestras personas queridas. La noticia de la muerte de Claudio Sánchez Castro (1986-2023) ha echado por tierra esa estúpida creencia. No estoy ni más ni mejor preparado para reaccionar a la extinción de familiares, amigos o conocidos. Y contrario a lo que esperaba hacer en estas líneas, estoy hablando más de mí que de él. Voy a intentar repararlo.
A Claudio recuerdo haberlo conocido en La Paz, entre finales de 2009 e inicios de 2010. Había llegado a la hoyada para presentar un libro, un evento para el que había recibido el espaldarazo de los colegas de Cinemas Cine, la primera revista digital especializada en audiovisual de Bolivia. La habían fundado Mary Carmen Molina, Sergio Zapata y el propio Claudio, tres críticos de cine algo más jóvenes que yo, que pronto se convertirían en amigos y cómplices. El ‘Yeyo’ Zapata, el primero de los tres a quien había conocido, iba a comentar el libro, pero fue con el Claudio con quien entonces pasé más tiempo, sobre todo en las horas previas al acto. Lo primero que me sorprendió fue lo flaco y alto que era. Lo segundo fue su vozarrón seductor de galán de radionovelas. Y lo tercero pero no menos importante, el garbo con que trataba a sus interlocutores. Mientras íbamos y volvíamos por las accidentadas callejuelas de Sopocachi, me pregunté si mi acompañante no se había equivocado de oficio en el cine: más que crítico, tenía el porte y carisma de un actor. Y no de un actor cualquiera. Lucía como un galán de otra época, con el bigotito misterioso y una media melena indócil, algo así como un Paul Newman andino o un Alain Delon de las laderas, que sabía cuándo disparar una sonrisa esquinada y cuándo perder la mirada en el Illimani.
Nuestra amistad fue madurando a medida que el Claudio comenzó a colaborar con la RAMONA, con críticas y otros textos más heterodoxos sobre cine principalmente boliviano y latinoamericano. Al enterarme un tiempo después de que había asumido como programador de la Cinemateca Boliviana, me tragué la envidia cochabambina de rigor y me entusiasmé con la posibilidad de sacar provecho a tener un amigo acomodado en el principal archivo de imágenes en movimiento del país.
No estoy tan seguro de que le haya sacado todo el jugo posible a su paso por la Cinemateca, pero sí recuerdo con especial emoción el proyecto en el que trabajamos juntos para organizar una muestra de películas sobre la Guerra del Chaco, en ocasión de los 80 años del cese de hostilidades. Yo había preparado una separata especial sobre las registros cinematográficos y fotográficos de la guerra con Paraguay. Guardé algunos ejemplares y se los mandé a La Paz. Él, a su vez, me hizo llegar copias de En el infierno del Chaco (Roque Funes, 1932), Infierno Verde (Luis Bazoberry, 1936), La sed (Lucas Demare, 1961), Hamaca paraguaya (Paz Encina, 2006) y algunos cortos para exhibirlos en Cochabamba. Gracias a su iniciativa y sus nexos institucionales, los filmes de la muestra, además de las sobrantes separatas, llegaron también a Paraguay, en una aventura que seguí conmovido gracias a los mensajes y fotos que me hizo llegar el Claudio. El entusiasmo con que se apropió e hizo crecer ese pequeño homenaje a los soldados y beneméritos del Chaco me terminó de convencer de que el suyo era un desprendimiento genuino, renuente al brillo personal y leal con las complicidades.
Su interés por la relación entre cine e historia no era algo circunstancial ni mucho menos. Un par de años antes de la muestra sobre la Guerra del Chaco, había publicado un libro –el primero de los cuatro que hizo en solitario– que atestiguaba su curiosidad por hurgar en los archivos históricos y cinematográficos para dar con hallazgos improbables. Lo tituló Los aviones en el cine silente boliviano y fue editado por 3600 en 2013. Su inmersión en los archivos lo llevó años después a la investigación que dio lugar a su último libro, Arturo Posnansky y el cine. El argumento de ‘La gloria de la raza’, publicado en 2020 tras ganar el Focuart del municipio paceño. Entre esos dos títulos lanzó otros dos que dan fe de una de sus pasiones mayores: la crítica de cine. Notas y críticas en ‘La Esquina’ (Editorial 3600, 2017) y Notas y críticas (II). Textos libres sobre cine (Pandemia Ediciones, 2020) recogen artículos que fue publicando en suplementos culturales de La Paz. Como lo revela el subtítulo del segundo de ellos, su aproximación al cine exuda una libertad estilística que rehúye tanto del formalismo exacerbado como del enjuiciamiento sentencioso de las obras. En sus artículos le interesa menos el desmontaje de la puesta en escena que el contexto sociopolítico del filme. Sus juicios persiguen menos el escarnio inclemente de una mala película que la celebración sensible de una buena. El entusiasmo con que se comprometía a gestionar la difusión del cine boliviano dentro y fuera del país tenía un perfecto correlato en sus textos, en los que solía detenerse en logros y anécdotas que, aun en su modestia, dignificaban la experiencia cinematográfica.

La generosidad de su mirada fue una constante en sus investigaciones de más largo aliento. Lejos del ombliguismo intelectual, sus hallazgos estaban para ser compartidos y no para engordar su hoja de vida. La prueba más elocuente de esa actitud está en su libro dedicado a Arturo Posnansky, al que añadió un anexo facsimilar del guion de La gloria de la raza: sabía que el tesoro descubierto en un archivo no estaba para enriquecer al autor del descubrimiento, sino a la comunidad a la que pertenecía. El desprendimiento con que miraba, investigaba y gestionaba el cine lo llevó a ampliar su arco de intereses y actividades. Al tiempo que se hizo docente y coordinador académico de la Escuela Andina de Cinematografía (fundada por Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau), forjó una familia, con la “Lore” (como la llamaba) como compañera y la Catalina y la Macarena como hijas. Al pensarlo como profesor, esposo y padre de familia, encuentro la cualidad más determinante de su personalidad: la del buen anfitrión. Un don que se expresaba ahí donde estuviera, un comedor, un aula, una sala de cine, para hacer sentir a sus acompañantes, más o menos cercanos, siempre en casa. Con él uno podía sentirse infaliblemente parte de las cosas que ocurrían alrededor, por más extraño que fuera. Podía involucrarte con la misma naturalidad en algo tan privado como su matrimonio y en algo tan político como la discusión sectorial de la nueva ley del cine boliviano.
Es difícil imaginar al medio cinematográfico boliviano sin la presencia del Claudio. Tan difícil como imaginar una fiesta sin un anfitrión que te reciba y despida. Aunque en los últimos años había tomado distancia de la institucionalidad cinematográfica, el lugar que se había ganado en ella era una garantía de que el periodismo, la crítica y la investigación sobre cine no podían ningunearse impunemente. Si en sus años como conductor en Radio Cristal y crítico de Cinemas Cine había hecho las veces de anfitrión del activismo cinéfilo, en el que coincidimos un puñado de ingenuos soñadores que aspirábamos a cambiar Bolivia pensando sus imágenes; una vez consolidado en la Cinemateca y la Escuela Andina de Cine, se había convertido en nuestro embajador, nuestro vocero en los cenáculos del cine boliviano, el infiltrado de la crítica que haría valer nuestro derecho a existir y tener voz.
No me acuerdo de la última vez que nos vimos. Puede que haya sido antes de la pandemia. No importa. Prefiero recordar un encuentro que pudo haber ocurrido en 2015 y 2016. Tuvo nuevamente lugar en Sopocachi, en un café con más iluminación que parroquianos. Fue al cabo de un encuentro con algún director de cine famoso. Hablamos del cineasta y de películas bolivianas que no habíamos visto y debíamos ver. La charla no duró mucho. Era de noche y cada quien debía retornar a donde lo esperaban. Ya no caminamos juntos. Nos despedimos hasta la próxima. Él se fue hacia arriba y yo me quedé esperando por un taxi. Ahora que la recuerdo, la escena no fue tan melancólica como la pinto. Me iba con ganas de seguir viendo y hablando de cine. Y al seguirlo con la mirada marchándose, difuminándose en la noche paceña, sabía que ahí donde fuera haría sentir a sus acompañantes en casa.

Quiso ser futbolista, estrella de rock, cineasta, pero solo le alcanzó para fracasar como cinéfilo en la soledad de su cuarto. Quiso ser escritor y en el periodismo sigue fracasando de forma impune hasta que alguien criminalice y prohíba el fracaso.
